[Atar las naves de Enrique Winter: poética del movimiento]. Por Andrés Florit
Publicado en 2003 por Ediciones del Temple, Atar las naves es el primer libro de Enrique Winter (Santiago de Chile, 1982), ahora reeditado por Manual Ediciones, proyecto nacido en la ciudad de Rancagua.
Revisa esta relectura que el poeta Andrés Florit realizó sobre esta nueva edición de Atar las naves.
Atar las naves: poética del movimiento
El 2003 se publicaba por Ediciones del Temple Atar las Naves, libro debut del poeta Enrique Winter, que con mínimos matices tuvo una buena recepción de parte de los críticos y comentaristas de la época. El libro, agotado, es ahora reeditado en Rancagua por Manual Ediciones, siete años después y sin cambios sustantivos en los 29 poemas que lo componen.
Una de las novedades es que ahora el libro no viene con el epílogo-espaldarazo de Armando Uribe, que leímos en la primera edición. Esto, por política editorial de Manual, que no incluye paratextos en sus libros: sólo los poemas, “desnudos” de cualquier lectura crítica, prólogos, epílogos, panegíricos o biografías en las solapas.
De esta forma, es difícil para el lector no familiarizado en los avatares de nuestra poesía más reciente sopesar el gesto subyacente a esta reedición, que no por nada se da el lujo de prescindir del epílogo de Uribe. Porque, ciertamente, un libro no se reedita sólo porque está agotado. Se reedita porque es un libro que una editorial cree importante y, por tanto, necesario que vuelva a circular entre nosotros, que vuelva a leerse. Un libro inicial de un autor que ya no es el joven debutante del 2003, sino un poeta ya reconocido –y con razones de sobra– en nuestro medio, con premios, inclusión en antologías y ediciones internacionales, etc. Un autor que ha devenido incluso provocador, polémico y resistido por algunos –otro indicador de un cierto “éxito”.
Entonces tendremos que leer la vigencia poética de este libro que Enrique Winter y Manual Ediciones quieren que sigamos leyendo. Encontrar en él la actualidad que no pierden los buenos libros, aunque sea el libro debut de un poeta que ya ha publicado otros poemas más maduros y discutibles también en algunas de sus posiciones políticas (no hablaremos de Rascacielos aquí), respecto a este inicio diríamos más “puro”, en que late un impulso juvenil que no ha experimentado lo trágico, que es predominantemente un canto “huero”, como él mismo lo define al final de sus páginas; porque huero tiene que ser el canto de los jóvenes que no quieren darnos cátedra de la muerte en abstracto y de todos los pesares existenciales que atormentan a esos “viejos chicos”, los que sin pretenderlo son más hueros aún con su ilusión de profundidad.
Winter no ha tenido que crecer de viejo a niño, como muchos poetas, sino que parte siendo niño: hay una alegría creadora en estos versos, y hay un niño que entra a la cancha con todos sus bríos y quiere lucirse. Un niño que no es un talento espontaneísta, sino que un cabro estudioso y astuto, enamorado del lenguaje, que provoca efectos de espontaneidad y llaneza. Que seduce como un donjuán, pero con un amor culto por lo popular. Porque Winter es un poeta culto: que cultiva tanto la lectura como el oficio mismo de la escritura, que valora la tradición y quiere dar un paso más en la misma.
Cuando publicó este libro, alguien lo calificó, erróneamente a mi juicio, de “neo-lárico”. Porque si bien es cierto que hay citas a Teillier, y a veces un tono que lo recuerda, Winter no crea un mundo en el cual refugiarse de “la avería de lo cotidiano”, ni resguarda mito alguno. Además, es predominantemente urbano y rara vez melancólico. Conoce a Teillier, dialoga con él, pero es otro. De él extrae a ratos su engañosa “sencillez” en el estilo (Teillier tiene la exactitud de un jazzista en la composición de sus textos, algo nada de sencillo: y también Winter es muy diestro técnicamente), pero su poética es diferente. Se podría resumir en una línea: “No es la figura, sino el movimiento”.
Esa frase apunta, creo, a dos ejes de su obra: la sensualidad, por un lado, de un cuerpo que goza y vive en el movimiento, y no en lo estático-contemplativo de la figura; y también el viaje, la no permanencia, el descentramiento o la multitud de centros. No ser “figura”, sino ser movimiento. El título Atar las naves es para mí decidor: a diferencia de Hernán Cortés, que quema las naves para que sus hombres no lo abandonen en la exploración de América, Enrique las amarra, las retiene, para poder volver a ellas en cualquier minuto. A escapar de las anclas que intentan retenerlo a un estilo o a una cama, para volver a ser quien en verdad quiere ser, en la experiencia del viaje, como el Odiseo de Kazantzakis, que a poco de volver a Ítaca necesita volver a navegar, fastidiado ante la paz, el aburrimiento y la quietud de su isla: “Hay que saber borrarse”, dice Winter, en otro pasaje del libro.
Curiosa es la paradoja entre esta poética del movimiento respecto a la “camisa de fuerza” de la métrica, que usa repetidamente a lo largo y ancho de la obra. Como si para el viaje necesitara ese “galeón español” de los primeros navegantes que llegaron aquí: los versos medidos, la matemática de los endecasílabos, octosílabos y demases. Y si bien es cierto que por momentos esto funciona también como la liberación o construcción de otros sentidos a través del sonido y el ritmo, que nos comunican con memorias remotas, no siempre alcanza el nivel de trance necesario para llegar al subconsciente. Y también pareciera que responden estas métricas a una necesidad o desafío lúdico, de esa “alegría creadora” que mencioné al comienzo: Winter se mueve por varios registros y quiere, consciente o inconscientemente, salir airoso de todos; juega a crear, se desafía a sí mismo a hablar en diferentes formas. El verso libre, la composición neo-vanguardista, y los poemas en los que tuvo que contar sílabas. Todo nos lleva a la tradición. A un poeta que no busca aquí una “voz propia” unívoca y distinguible, ni ser iconoclasta, sino que manipular a su gusto el lenguaje, tanto para seducir como para viajar.
Y en ese gesto hay algo muy propio y distinguible, que Winter ha profundizado luego en otras obras: la sensualidad, la seducción, el viaje, el ir hacia el otro, el movimiento; y luego un cierto interés dramatúrgico en hacer hablar a otros en el escenario de su estilo, poblado de micros y veredas latinoamericanas: contar historias que no tienen por qué ser ciertas sino verosímiles (“la verdad está sobrevalorada”, diría en su siguiente libro). Es, en suma, el desaparecer de un yo que se multiplica en cantos “hueros”, que sólo lo son entre comillas: hay profundidades en las que sumergirse, y de ellas hemos dado cuenta más arribaSon cantos en general impecables, algunos memorables (como “Soltar la cuerda”, infaltable en cualquier antología), que hablan en su plasticidad y en su movimiento de un sujeto cuyo mayor compromiso es con no quedarse quieto, ni en la vida ni en el lenguaje con que le da forma. Un sujeto que sigue siendo actual en su juvenil impulso de crear y re-crear (se) continuamente.
Una de las novedades es que ahora el libro no viene con el epílogo-espaldarazo de Armando Uribe, que leímos en la primera edición. Esto, por política editorial de Manual, que no incluye paratextos en sus libros: sólo los poemas, “desnudos” de cualquier lectura crítica, prólogos, epílogos, panegíricos o biografías en las solapas.
De esta forma, es difícil para el lector no familiarizado en los avatares de nuestra poesía más reciente sopesar el gesto subyacente a esta reedición, que no por nada se da el lujo de prescindir del epílogo de Uribe. Porque, ciertamente, un libro no se reedita sólo porque está agotado. Se reedita porque es un libro que una editorial cree importante y, por tanto, necesario que vuelva a circular entre nosotros, que vuelva a leerse. Un libro inicial de un autor que ya no es el joven debutante del 2003, sino un poeta ya reconocido –y con razones de sobra– en nuestro medio, con premios, inclusión en antologías y ediciones internacionales, etc. Un autor que ha devenido incluso provocador, polémico y resistido por algunos –otro indicador de un cierto “éxito”.
Entonces tendremos que leer la vigencia poética de este libro que Enrique Winter y Manual Ediciones quieren que sigamos leyendo. Encontrar en él la actualidad que no pierden los buenos libros, aunque sea el libro debut de un poeta que ya ha publicado otros poemas más maduros y discutibles también en algunas de sus posiciones políticas (no hablaremos de Rascacielos aquí), respecto a este inicio diríamos más “puro”, en que late un impulso juvenil que no ha experimentado lo trágico, que es predominantemente un canto “huero”, como él mismo lo define al final de sus páginas; porque huero tiene que ser el canto de los jóvenes que no quieren darnos cátedra de la muerte en abstracto y de todos los pesares existenciales que atormentan a esos “viejos chicos”, los que sin pretenderlo son más hueros aún con su ilusión de profundidad.
Winter no ha tenido que crecer de viejo a niño, como muchos poetas, sino que parte siendo niño: hay una alegría creadora en estos versos, y hay un niño que entra a la cancha con todos sus bríos y quiere lucirse. Un niño que no es un talento espontaneísta, sino que un cabro estudioso y astuto, enamorado del lenguaje, que provoca efectos de espontaneidad y llaneza. Que seduce como un donjuán, pero con un amor culto por lo popular. Porque Winter es un poeta culto: que cultiva tanto la lectura como el oficio mismo de la escritura, que valora la tradición y quiere dar un paso más en la misma.
Cuando publicó este libro, alguien lo calificó, erróneamente a mi juicio, de “neo-lárico”. Porque si bien es cierto que hay citas a Teillier, y a veces un tono que lo recuerda, Winter no crea un mundo en el cual refugiarse de “la avería de lo cotidiano”, ni resguarda mito alguno. Además, es predominantemente urbano y rara vez melancólico. Conoce a Teillier, dialoga con él, pero es otro. De él extrae a ratos su engañosa “sencillez” en el estilo (Teillier tiene la exactitud de un jazzista en la composición de sus textos, algo nada de sencillo: y también Winter es muy diestro técnicamente), pero su poética es diferente. Se podría resumir en una línea: “No es la figura, sino el movimiento”.
Esa frase apunta, creo, a dos ejes de su obra: la sensualidad, por un lado, de un cuerpo que goza y vive en el movimiento, y no en lo estático-contemplativo de la figura; y también el viaje, la no permanencia, el descentramiento o la multitud de centros. No ser “figura”, sino ser movimiento. El título Atar las naves es para mí decidor: a diferencia de Hernán Cortés, que quema las naves para que sus hombres no lo abandonen en la exploración de América, Enrique las amarra, las retiene, para poder volver a ellas en cualquier minuto. A escapar de las anclas que intentan retenerlo a un estilo o a una cama, para volver a ser quien en verdad quiere ser, en la experiencia del viaje, como el Odiseo de Kazantzakis, que a poco de volver a Ítaca necesita volver a navegar, fastidiado ante la paz, el aburrimiento y la quietud de su isla: “Hay que saber borrarse”, dice Winter, en otro pasaje del libro.
Curiosa es la paradoja entre esta poética del movimiento respecto a la “camisa de fuerza” de la métrica, que usa repetidamente a lo largo y ancho de la obra. Como si para el viaje necesitara ese “galeón español” de los primeros navegantes que llegaron aquí: los versos medidos, la matemática de los endecasílabos, octosílabos y demases. Y si bien es cierto que por momentos esto funciona también como la liberación o construcción de otros sentidos a través del sonido y el ritmo, que nos comunican con memorias remotas, no siempre alcanza el nivel de trance necesario para llegar al subconsciente. Y también pareciera que responden estas métricas a una necesidad o desafío lúdico, de esa “alegría creadora” que mencioné al comienzo: Winter se mueve por varios registros y quiere, consciente o inconscientemente, salir airoso de todos; juega a crear, se desafía a sí mismo a hablar en diferentes formas. El verso libre, la composición neo-vanguardista, y los poemas en los que tuvo que contar sílabas. Todo nos lleva a la tradición. A un poeta que no busca aquí una “voz propia” unívoca y distinguible, ni ser iconoclasta, sino que manipular a su gusto el lenguaje, tanto para seducir como para viajar.
Y en ese gesto hay algo muy propio y distinguible, que Winter ha profundizado luego en otras obras: la sensualidad, la seducción, el viaje, el ir hacia el otro, el movimiento; y luego un cierto interés dramatúrgico en hacer hablar a otros en el escenario de su estilo, poblado de micros y veredas latinoamericanas: contar historias que no tienen por qué ser ciertas sino verosímiles (“la verdad está sobrevalorada”, diría en su siguiente libro). Es, en suma, el desaparecer de un yo que se multiplica en cantos “hueros”, que sólo lo son entre comillas: hay profundidades en las que sumergirse, y de ellas hemos dado cuenta más arribaSon cantos en general impecables, algunos memorables (como “Soltar la cuerda”, infaltable en cualquier antología), que hablan en su plasticidad y en su movimiento de un sujeto cuyo mayor compromiso es con no quedarse quieto, ni en la vida ni en el lenguaje con que le da forma. Un sujeto que sigue siendo actual en su juvenil impulso de crear y re-crear (se) continuamente.

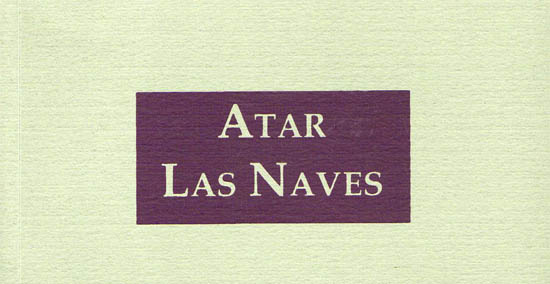

Comentarios